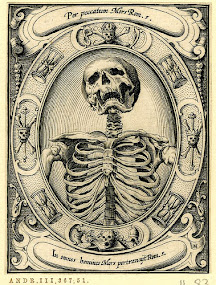viernes, 12 de octubre de 2012
Interludio
Luis Gómez contempló las carpetas ante sí. Dispuestas sobre la mesa, como un rompecabeza que nunca puede terminarse, con conectores ausentes, formando una imagen sin sentido, configuraban el arquetípico caso de nunca acabar, el famoso “cangrejo” venezolano. Apuró un trago de café. Le quemó los labios y separó el vasito plástico de su rostro al instante. El mal estaba hecho: tendría un ardor insensible en la boca y la punta de la lengua por un rato. El vasito, sobre la mesa, permaneció indiferente, humeante, retador en su naturalidad.
En el escritorio de al lado, Miguel esperaba, reclinado sobre la silla, con los dedos entrelazados. Hasta ahora, era el único miembro de una audiencia paciente. Luis agarró la primera carpeta.
—Jesús Salcedo —dijo, la abrió—. Se registró en una posada en Carúpano. Después de que se va, aparece una cabeza en un basurero y una serie de sangrientos asesinatos llega a su fin.
Echó la carpeta sobre las demás. Agarró una al azar.
—Joaquín Morales. Trató de ingresar al país, hace tres meses. Venía con un caballero absolutamente sedado. El agente de aduanas lo describió como “un zombi”. El señor Morales, proveniente de Nueva Orleáns, produjo documentación legal tanto para sí mismo como para el hombre que lo acompañaba, de quien se señaló como guardián médico. Los dejaron pasar al país, pero el agente hizo anotaciones al respecto.
La carpeta volvió al montón.
—Morales fue descrito como un hombre caucásico, de ojos grises y cabello blanco. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda, metro ochenta y cinco de estatura, alrededor de los treinta años. En otras palabras…
—Es el hermano gemelo de Jesús Salcedo.
El ambiente se empezaba a calentar. Gómez y Miguel Cañizales tenían cinco años trabajando juntos, con una química laboral excelente. Cuando las cosas empezaban a encajar, se retaban uno al otro intelectualmente. No hay demasiados detectives en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que trabajan por verdadera vocación, pero cuando se juntaban, chispa salía de los debates.
Otra carpeta.
—Hace seis meses, un polimiranda paró a una camioneta porque iba con un ataúd amarrado al techo. El chofer era un mulato que respondía al nombre de “Samuel Gonzalo”, cédula de identidad número catorce, tres veintiuno, dos catorce. Iba con un copiloto, Alfredo Dorta. Dorta le aseguró al policía que era innecesario bajar el ataúd porque lo llevaban a una funeraria con carácter de urgencia; el ataúd, según este tipo, iba vacío.
—¿El agente no lo revisó?
—No. Dice que no notó ningún olor particular proveniente de él.
—Ese carajo es un negligente.
Gómez alzó el índice.
—Indicó, no obstante, la apariencia de Alfredo Dorta. Hombre entre veintisiete a treinta y tres años, blanco, pelo canoso, ojos claros. La cédula que presentó tenía toda la pinta de legal. Sin más que preguntar, el agente los dejó ir. Gonzalo cayó preso cuatro meses más tarde por saquear tumbas, aparentemente, para brujería.
Cañizales no puedo evitar sonreír. Era un tema mórbido, pero le gustaba por dónde iba.
—¿Todo eso lo descubrió usted, colega? —preguntó.
—Justificando el sueldo.
—Está muy bien. ¿Qué más?
Gómez tomó la última carpeta. Se ajustó los lentes sobre el puente de la nariz.
—Wilton Lorra. Detenido por dos agentes de policaracas después de perseguirlo por el cementerio general del sur. Al verse sin escapatoria, se entregó. Cargaba un saco lleno de huesos e insistió que los huesos eran de origen animal. Un tipo elocuente y educado. Los agentes revisaron el saco y confirmaron que, en efecto, había cráneos de origen animal.
—¿Y los demás huesos?
El orador encogió los hombros.
—No revisaron.
—¿Cómo que no revisaron?
—No supieron diferenciar entre huesos humanos o animales. El señor Lorra no trató en ningún momento de sobornar a los agentes y cuando le preguntaron por qué echó a correr, contestó que creía que eran atracadores. Los huesos, dijo, eran para investigaciones con fines médicos.
—Obviamente son para brujería.
—Obviamente, pero los agentes no supieron cómo comprobarlo.
—¿Y lo dejaron ir?
El detective devolvió la carpeta a su pila de origen y se quitó los lentes.
—No tenían ningún motivo para detenerlo, aparte de que era un hombre raro. ¿Adivinas cómo luce el señor Wilton?
Cañizales asintió.
—Creo que me hago una idea —dijo.
Luis Gómez se echó en la silla tras el escritorio. Agarró un bolígrafo sobre la mesa, se posó el extremo sin punta en la boca.
El resto de la conversación estaba tácita. El único sospechoso que tenían de un homicidio en Carúpano (y potencialmente varios más) estaba conectado con varios incidentes aislados anormales, rayando en la brujería. Era un tipo con recursos y quién sabe cuántas identidades alternas.
Pero a ese fantasma de la ciudad se le estaba acabando la suerte.
Publicado por
Victor Drax
en
10:50
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Detectives,
Interludio