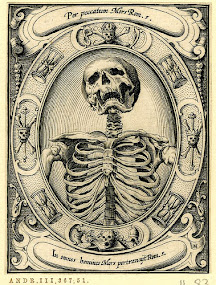viernes, 12 de octubre de 2012
Interludio
Luis Gómez contempló las carpetas ante sí. Dispuestas sobre la mesa, como un rompecabeza que nunca puede terminarse, con conectores ausentes, formando una imagen sin sentido, configuraban el arquetípico caso de nunca acabar, el famoso “cangrejo” venezolano. Apuró un trago de café. Le quemó los labios y separó el vasito plástico de su rostro al instante. El mal estaba hecho: tendría un ardor insensible en la boca y la punta de la lengua por un rato. El vasito, sobre la mesa, permaneció indiferente, humeante, retador en su naturalidad.
En el escritorio de al lado, Miguel esperaba, reclinado sobre la silla, con los dedos entrelazados. Hasta ahora, era el único miembro de una audiencia paciente. Luis agarró la primera carpeta.
—Jesús Salcedo —dijo, la abrió—. Se registró en una posada en Carúpano. Después de que se va, aparece una cabeza en un basurero y una serie de sangrientos asesinatos llega a su fin.
Echó la carpeta sobre las demás. Agarró una al azar.
—Joaquín Morales. Trató de ingresar al país, hace tres meses. Venía con un caballero absolutamente sedado. El agente de aduanas lo describió como “un zombi”. El señor Morales, proveniente de Nueva Orleáns, produjo documentación legal tanto para sí mismo como para el hombre que lo acompañaba, de quien se señaló como guardián médico. Los dejaron pasar al país, pero el agente hizo anotaciones al respecto.
La carpeta volvió al montón.
—Morales fue descrito como un hombre caucásico, de ojos grises y cabello blanco. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda, metro ochenta y cinco de estatura, alrededor de los treinta años. En otras palabras…
—Es el hermano gemelo de Jesús Salcedo.
El ambiente se empezaba a calentar. Gómez y Miguel Cañizales tenían cinco años trabajando juntos, con una química laboral excelente. Cuando las cosas empezaban a encajar, se retaban uno al otro intelectualmente. No hay demasiados detectives en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que trabajan por verdadera vocación, pero cuando se juntaban, chispa salía de los debates.
Otra carpeta.
—Hace seis meses, un polimiranda paró a una camioneta porque iba con un ataúd amarrado al techo. El chofer era un mulato que respondía al nombre de “Samuel Gonzalo”, cédula de identidad número catorce, tres veintiuno, dos catorce. Iba con un copiloto, Alfredo Dorta. Dorta le aseguró al policía que era innecesario bajar el ataúd porque lo llevaban a una funeraria con carácter de urgencia; el ataúd, según este tipo, iba vacío.
—¿El agente no lo revisó?
—No. Dice que no notó ningún olor particular proveniente de él.
—Ese carajo es un negligente.
Gómez alzó el índice.
—Indicó, no obstante, la apariencia de Alfredo Dorta. Hombre entre veintisiete a treinta y tres años, blanco, pelo canoso, ojos claros. La cédula que presentó tenía toda la pinta de legal. Sin más que preguntar, el agente los dejó ir. Gonzalo cayó preso cuatro meses más tarde por saquear tumbas, aparentemente, para brujería.
Cañizales no puedo evitar sonreír. Era un tema mórbido, pero le gustaba por dónde iba.
—¿Todo eso lo descubrió usted, colega? —preguntó.
—Justificando el sueldo.
—Está muy bien. ¿Qué más?
Gómez tomó la última carpeta. Se ajustó los lentes sobre el puente de la nariz.
—Wilton Lorra. Detenido por dos agentes de policaracas después de perseguirlo por el cementerio general del sur. Al verse sin escapatoria, se entregó. Cargaba un saco lleno de huesos e insistió que los huesos eran de origen animal. Un tipo elocuente y educado. Los agentes revisaron el saco y confirmaron que, en efecto, había cráneos de origen animal.
—¿Y los demás huesos?
El orador encogió los hombros.
—No revisaron.
—¿Cómo que no revisaron?
—No supieron diferenciar entre huesos humanos o animales. El señor Lorra no trató en ningún momento de sobornar a los agentes y cuando le preguntaron por qué echó a correr, contestó que creía que eran atracadores. Los huesos, dijo, eran para investigaciones con fines médicos.
—Obviamente son para brujería.
—Obviamente, pero los agentes no supieron cómo comprobarlo.
—¿Y lo dejaron ir?
El detective devolvió la carpeta a su pila de origen y se quitó los lentes.
—No tenían ningún motivo para detenerlo, aparte de que era un hombre raro. ¿Adivinas cómo luce el señor Wilton?
Cañizales asintió.
—Creo que me hago una idea —dijo.
Luis Gómez se echó en la silla tras el escritorio. Agarró un bolígrafo sobre la mesa, se posó el extremo sin punta en la boca.
El resto de la conversación estaba tácita. El único sospechoso que tenían de un homicidio en Carúpano (y potencialmente varios más) estaba conectado con varios incidentes aislados anormales, rayando en la brujería. Era un tipo con recursos y quién sabe cuántas identidades alternas.
Pero a ese fantasma de la ciudad se le estaba acabando la suerte.
Publicado por
Victor Drax
en
10:50
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Detectives,
Interludio
sábado, 18 de agosto de 2012
El Contrato
Publicado por
Victor Drax
en
9:49
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

sábado, 4 de agosto de 2012
Madre
(Historia participando en un certámen).
Publicado por
Victor Drax
en
7:58
3
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Luca,
Nigromancia
El Embalsamamiento
El Doctor Richard Burr, aplica el método recién descubierto por Thomas Holmes en 1861.
La ropa es removida y puesta en inventario, con todos los demás elementos, como relojes y anillos. El cuerpo es lavado con agua y soluciones antisépticas y, durante este proceso, se masajean las articulaciones en los brazos y piernas para aliviar la rigidez. Los ojos son cubiertos con lentillas que los mantienen cerrados y en una expresión adecuada y la boca es cerrada, bien sea cosiéndola, con un adhesivo o con un dispositivo que mantiene a la mandíbula pegada al maxilar con cables, herramienta de uso único en el ejercicio mortuorio. Especial atención se presta a que el rostro mantenga una expresión de relajamiento, lo más natural posible, y una fotografía del fallecido se usa como modelo a seguir.
Terminado eso, empieza el embalsamamiento en sí. Primero, los químicos conservadores son inyectados a los vasos sanguíneos, usualmente por la arteria carótida. La sangre y demás fluidos son expulsados por la vena yugular, junto con cualquier exceso de la solución preservadora, en un proceso conocido como “drenaje”. La solución embalsamadora es empujada con una bomba especial, mientras el cuerpo es masajeado, para asegurarse de que no hay obstrucciones por coágulos de sangre. En casos en que la inyección es pobre, se usan otros puntos de acceso, como la arteria femoral —situaciones denominadas como “inyección de múltiple acceso”. Por regla general, entre más puntos de acceso, mayor la dificultad del caso. Puede usarse inyecciones con jeringa, cuando esta parte del proceso ha sido deficiente.
Las cavidades corporales son preservadas con químicos a través de una herramienta similar a una aspiradora. Se hace una pequeña incisión sobre el ombligo y se absorbe el contenido de los órganos vacios (para llenarlos posteriormente con químicos, casi todos acompañando al formol). La apertura es suturada y los contenidos corporales son desechados.
Típicamente, el proceso dura varias horas (bajo presión, para que el cuerpo esté listo a la hora del funeral). “Reparar” cuerpos que han pasado por una autopsia, o donación de órganos, puede tardar considerablemente más.
Aunque se embalsama a un cadáver para preservarlo temporalmente, la descomposición tendrá lugar, sin importar el tipo de sepultura, ataúd o químicos usados. La preservación sirve para retrasar al deterioro y el cuerpo esté presentable para el funeral, o su traslado a largas distancias.
Publicado por
Victor Drax
en
7:43
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Mortis
miércoles, 18 de julio de 2012
Jugando A Brujería
Caracas
1985
Los pequeños estaban en el depósito del estacionamiento. Andrea, de siete años, iba con bravuconería. Era la mayor y eso le daba autoridad. Todo lo que dijera, el niño tendría que hacerlo. Lo habían dejado a su cargo.
Había sido un almacén en algún punto, pero ahora estaba abandonado, un cuarto sin ventanas, con cables y bombillos quemados y vidrios a los que el niño dirigió inmediatamente su atención. Sabía que vidrios rotos equivalía a cortarse. A él no le gustaba cortarse. Y estaba oscuro. Se pegó las manitos al pecho.
—Aquí está bien —dijo la niña.
Posó las velas de tal forma que parecían un círculo.
—Prende la luz —pidió el niño.
—No. No seas gallina.
Con la poca iluminación que la abertura de entrada daba, ella imitó a un ave de corral genérica; hija de la ciudad, no había visto a una gallina nunca, pero sabía cómo hacían. Lo vio en la televisión.
—Yo no soy gallina —dijo el niño.
—Bueno, siéntate entonces. Ya vamos a comenzar.
Él miró al suelo. Con shorts, tenía las piernas descubiertas de la rodilla para abajo.
—No me quiero ensuciar —dijo—. Mi mami se va a poner brava.
—Se pondrá más brava si sabe que su hijo es una gallina.
—No me digas gallina.
La pequeña produjo una pistolita de su morral, sólo que no era una pistola. Era el mechero que la mamá del niño usaba para prender los pilotos de la cocina de gas. Lo robaron, junto con las velas y el libro, momentos antes.
Como si formaran parte de capítulos separados, el pequeño no podía recordar cómo terminaron en esta cueva, donde seguro rondaban ratones y cucarachas. Ella llegó con sus papás. Siendo hijo único, él se contentó porque, aunque era mayor, Andrea no se abstenía de jugar con él. Los adultos se fueron al comedor a tomarse un café, los pequeños quedaron a solas.
—¡Vamos a jugar a la ere! —dijo él.
—No, ese juego es muy aburrido.
—¡Vamos a jugar al escondite!
—No, me da fastidio. Siempre te consigo.
—Hmmm, pero esta vez no.
—No quiero jugar a la ere.
—Vamos a jugar a… La Guerra de las Galaxias.
—¿Qué es eso?
—Es una película del futuro. Hay naves espaciales.
La niña fingió meditar, la mímica que no convencería a un adulto, pero que bastaba para que el niño creyera.
—¿Y por qué no jugamos a los brujos? —dijo, cerrando un ojo y sonriendo.
Al niño se le borraron los gestos.
—¿Cómo se juega? —preguntó.
Andrea improvisó. No era un invento que le había llegado, porque había escuchado a sus papás hablar de que los señores de la casa eran brujos. Buenas personas, considerados y de buen humor, pero brujos. Por eso es que ella lleva un pentáculo colgado del cuello, dijo mamá, dos días atrás, cuando fueron invitados a almorzar. Tienen un gato negro y seguro que detrás de los cuadros hay símbolos diabólicos.
—Son brujos —sentenció la mujer, a un marido que la ignoraba—. Yo lo sé.
Para Andrea, era como ir de excursión con Scooby Doo. Una aventura que podría contarle a los demás niños, mañana lunes en el colegio.
Primero, debían tener velas, dijo, y como si fuera enviado en una importante misión militar, el niñito fue corriendo a conseguir. Trajo dos.
—Hace falta tres más —dijo Andrea. Estaba convencida de que la tele era buena maestra.
El niño volvió al cabo de un rato con la dotación de velas.
Muy bien, aceptó Andrea. Ahora necesitamos un mechero.
—¿Qué es un mechero?
—Eso —Andrea señaló a la herramienta a un lado de la estufa.
El pequeño lo recogió y se lo dio a la niña.
—Ahora hace falta la herramienta más importante —dijo ella, fingiendo que pensaba con el índice sobre la barbilla—. Un libro de magia.
Para el pequeño, bien podría ser una sierra mecánica. O un microchip. No tenía idea de qué era “unlibrodemagia”.
—Tu mamá tiene libros de magia, ¿verdad? —inquirió Andrea.
—No sé.
—Claro que los tiene. Deben estar en algún lado de esta casa.
—¿Qué es eso? Mi mami no tiene de eso.
—Piensa. ¿Dónde tus papás guardarían algo importante?
Y el pequeño supo a qué ella se refería. Sus papás guardaban varios libros, como los de cuentos, pero con cuentos de gente grande. Eran adornos y estaban en un estante, de puertas de vidrio. El estante estaba cerrado bajo llave.
—¿Y quién tiene la llave? —preguntó Andrea después de que el niño le explicó.
—Mi mami.
—Pídele que te la dé. Dile que es para una cosa muy importante.
El niño sacudió la cabeza rapidito.
—Mi mami no me deja tocar esos libros de magia.
—Pero no te ha dicho que yo no los puedo tocar, ¿verdad?
Un silencio puntuado por la meditación. Si esto era jugar a los brujos, era más divertido la ere.
—Pídele la llave, anda.
—No me la va a dar —concluyó él.
Andrea hizo un mohín de cansancio y echó los brazos a los lados.
—Esto me pasa por jugar con bebés —dijo—. Muéstrame dónde están los libros.
Fueron. Al pasar ante el comedor, caminaron con naturalidad, como si fueran dos niños jugando a algo inocente y no dos niños en una conspiración contra las leyes adultas.
El apartamento, decidió Andrea, era de brujos.
Era todo oscuro y tenía cortinas opacas. Un olor parecía pernear algunos cuartos y aunque ella no sabría qué nombre ponerle, se refería a la mandrágora, a noches en las que el diablo sale con sus consortes.
El estante era enorme. Además de diversa ornamentación (floreros, estatuillas de muñequitos raros), estaban los libros, volúmenes gruesos de tapa dura que parecían hechos a mano. Varios estaban forrados en tela, excitando la imaginación de Andrea. Nunca había visto libros forrados en nada. Se pegó a la vitrina como si la última Barbie estuviera al otro lado. Su respiración empañó el espacio frente a su nariz. Miró alrededor.
—Ya vengo —dijo—. Espera aquí.

Y esa muchacha exploró todos los confines del apartamento. Cuando su mamá preguntó qué hacía, ella dijo que buscaba a su amiguito, que jugaban al escondite. Andrea paró con cinco juegos de llaves, metidos en los bolsillos. En el tercer anillo, uno que contenía dos llaves más, estaba el ganador.
El estante se abrió. Andrea sacó el primer libro que alcanzó, directamente ante sus ojos. Cerró, echó el cerrojo y, antes de revisar el botín, devolvió las llaves a donde las encontró.
Un volumen con el título grabado en su superficie de madera. Andrea lo leyó lento y luego más rápido, agarrando confianza con un idioma que no podía reconocer:
—Crypto… menysis Pa… tefac… ta —dijo—. Cryptomenysis Patefacta. Vamos a ser brujos muy poderosos.
El niño se metió el pulgar en la boca.
Así fue como llegaron al depósito en el estacionamiento. Por eso Andrea dispuso las velas en círculo. Ahora se alumbraba con el mechero, el gran volumen de ocultismo abierto ante sus ojos.
Para una mente que sólo conocía de los libros de texto, el Cryptomenysis Patefacta planteaba sentimientos encontrados. Tenía demasiado texto, para empezar. Palabra sobre palabra, seguidas en líneas como hormigas caminando en el papel. Lo que era peor, no estaba en español. Se consideraba una lectora competente (era la que leía más fluido en la escuela) y esto no estaba en el idioma que había aprendido a interpretar. A lo mejor estaba en inglés. Las hojas eran amarillas y los bordes agrietados, con cortes y dobleces. Olía raro. Como cuando, aburrida en la casa de su abuela, agarró un libro, Las Lanzas Coloradas, esperando a que tuviera dibujos adentro. No había dibujos, pero sí un olor como de vainilla, pero no exactamente. Este volumen hedía mucho más.
Pero era tan fascinante. Descifrar este rompecabezas podría cambiarlo todo. Había escuchado peleas entre sus papás y Andrea, desde su cuarto, acostada en su cama sobre las sábanas de la discusión, soñaba no con una reconciliación, sino con abandonarlos. Dejarlos con sus peleas, irse con una nueva familia. A lo mejor este libraco tenía la respuesta.
El niño estaba arrinconado en una esquina.
—Vente —llamó ella—. Ya vamos a comenzar.
—No quiero jugar a los brujos.
—Qué cobarde.
—No.
Su secuaz estaba flaqueando, supo Andrea. Si lo presionaba un poquito más, empezaría a llorar, atrayendo la atención de los adultos. Concluirían que algo que hizo ella provocó el llanto y eso tenía el potencial de llevar a un castigo. Se sentía como perro regañado cuando la castigaban, quedándose siempre con los brazos cruzados, las manos bajo las axilas, cabizbaja y con el entrecejo arrugado. Cuando por fin empezaba a llorar, mamá decía que eran lágrimas de cocodrilo hechas para manipular, pero en verdad eran de rabia. A Andrea le daba rabia que la castigaran. Los castigos eran para niños pequeños.
Si este experimento salía bien, no tendría que preocuparse por castigos más nunca. Lo primero que haría sería volar. Luego enamoraría al chico más lindo del colegio. Y quizá combatiría al crimen después. Sus papás decían que el presidente Lusinchi era un malandro; a lo mejor era el jefe de los malandros. Sonaba como un buen archi-rival.
Levantó una mano. Una corriente de aire fluyó. Nada en particular anormal. Leyó directo del texto.
—Ego order, per is specialis sermo, ut totus phasmatis inter mihi. Famulor.
No pasó nada.
Agarró a un segmento del libro con la mano y lo pasó. Más letras.
—Quod, amo is, adveho quod habitum somes —leyó—. Vox vocis quod narro sursum.
Todo siguió igual.
—No lo estoy haciendo bien —chasqueó la lengua.
La frustración, sentimiento para el que no tenía palabras. Sintió las mejillas calentársele, las orejas. Un hormigueo sobre el puente de la nariz. Cuánta rabia le daba que las cosas no le salieran.
Abrió el libro justo a la mitad. Sólo había letras, era el libro más aburrido que había visto en la vida.
—¿Por qué quieres ser bruja? —preguntó el niño.
—Porque es chévere. Me da poderes.
—¿Pero qué tal si no puedes controlar esos poderes?
—Ya va, ahorita hablamos. Estoy tratando de pensar.
—Andrea.
—Shhh.
Quizá con una ouija. Había escuchado que la ouija era el juego del diablo, eso no le parecía tan atractivo, pero la tabla era definitivamente herramienta de brujas. A lo mejor debió intentar esto en Halloween. Pasando las páginas y sumida en estos pensamientos, consiguió una hojita de papel blanca, con palabras en español escritas a mano. La agarró y se la llevó cerca de la cara, con el mechero dándole calor, más calor a sus cachetes.
“La maldad es típicamente femenina” decía, con todo y las comillas. “Por eso es que las mujeres tienen más talento para la brujería que los hombres. Las brujas tienen reputación de infanticidas, caníbales, capacidad para dañar a los demás con maleficios y robar…”
Andrea paró de leer. Decía “penes”. Le daba miedo leer esa palabra.
Debajo, sin comillas, decía error, Kramer. Error. Era la misma letra. Continuaba:
“Es un error herético; ciertos ángeles cayeron del cielo y son ahora demonios y debemos reconocer que por naturaleza son capaces de hacer cosas que nosotros no podemos. Y quienes tratan de inducir a otros a realizar tales maravillas de malvada índole son llamados brujos. Y como la infidelidad de una persona bautizada se denomina técnicamente herejía, esas personas son lisa y llanamente, herejes. Malleus Maleficarum veritas”.
Andrea cerró el libro.
—¿Qué es lo que sabes de las brujas, Andre?
Algunas cosas, pensó ella.
—Harías muy buena bruja —dijo él.
—No, lo estoy haciendo mal.
—Lo estás haciendo muy bien.
—¿Y tú qué sabes?
—Sé que, en un par de años, empezarás a jugar a la botellita. Tendrás nociones románticas de estar jugando a ser como son en las novelas y terminarás dándole besos a todos los hombres de tu edificio. Curioso, porque tu mamá juega una versión más elaborada con al menos tres vecinos.
La voz era la misma, pero la forma en la que hablaba delataba que no era Luca; lo supo con la irrefutable certeza de un hecho natural.
—Cállate —pidió, más que ordenó.
—Cállate tú.
—No.
El niño se sentó en el centro del círculo.
—Agarrarás una reputación entre los muchachos. Aprenderás a llenar el vacío que tus padres te dejan con el cariño de muchachos que se asomarán dentro de tu franela cuando te crezcan las tetitas.
—Grosero.
—No, tú.
El pequeño se puso de pie. Le dio la espalda a Andrea y se encorvó. Formó un arco, con el pelo hacia el suelo, el pecho hacia el techo. Era como un ejercicio de gimnasia que ella había intentado, pero con más espacio entre las manos, entre los pies. El arco era más pronunciado. Y los ojos, en esas cuencas, miraron hacia el piso, hacia dentro de los párpados, al interior del cráneo. Espuma asomó de los lados de la boca.
El niño ladró. Con voz humana, retumbando en la habitación.
Andrea se hizo pipí. Se tapó la cara. Escuchó a su amiguito, con aliento de vómito, bien cerca. Al lado.
—Sé todo lo que fue y todo lo que será. Y puedo describirte bien cómo vas a morir, a los veinticuatro años. No serán causas naturales, Andrea.
La niña se tapó los oídos. Cuando Luca, o la persona que estaba en Luca, habló, ella saboreaba las palabras. Las veía. La araña humana dejó de estar apoyada en el suelo para montarle una mano en un hombro. La otra sobre la cabeza.
—Pero por lo menos tus papás nunca se van a divorciar.
—Cállate, no te oigo.
—¿Quieres que te coma, Andrea?
Y la respiración estaba directo sobre el rostro de la bruja.
—Te abriré la cabeza como un frasco de pirulín. Me comeré tu cerebro como gelatina de frambuesa.
La voz parecía ir y venir. Andrea no sabía lo que eso quería decir, no entendía por qué parecía que entraba y salía de ensueño. No podía respirar bien.
—Dame un besito a mi primero —dijo Luca, con voz de viejo.
—¡No! —Andrea estalló en llanto— ¡Déjame!
La presión de la criatura la fue acostando, sin encontrar resistencia. Ella, que tenía los ojos cerrados, supo como si pudiera verlo desde afuera, que la araña le estiraba los brazos a los lados, le separaba las piernas. La acostó en forma de estrella. Montado encima, babeando esos mocos sobre su cuello.
Andrea miró. La espalda de Luca estaba tan arqueada que parecía que se hubiera acostado sobre ella de frente.
—Niñita, ¿no quieres oír un cuento de miedo?
Los adultos contemplaron, durante preciosos instantes, a la conversación sobre inmuebles en Caracas saltar entre ellos y caer, estrellándose sobre el granito del suelo, tal cual una lámina de vidrio. Era el grito de uno de los niños, imposible saber cuál. Los terrores afloraron, esa paranoia constante que llevas por dentro y que te acompañará por el resto de tu vida desde que tu primer hijo llega al mundo. Sin palabras, se levantaron, salieron corriendo en dirección al sonido, al grito que venía tan profundo de la garganta que la voz, que empezó de niña, se transformó en un alarido gutural, como un eructo amplificado. El garaje, el estacionamiento, ¿cómo los dejaron irse tan lejos?
Por el amor a dios, pensó la mamá de Andrea. No permitas que le haya pasado nada a mi niña.
La niña salió corriendo del depósito tan pronto ellos entraron en el garaje. Tenía la cara toda mojada, los shorts oscurecidos por líquidos. Gritaba “mamáaaaaaaaa” corriendo sin ver, tapándose los ojos. La madre recibió a la nena, la abrazó, nunca la dejaría ir. Un pajarito aterrado entre sus manos.
El papá sólo se quedó ahí. Ese olor. ¿De dónde viene ese olor? ¿Por qué ese cuarto está a oscuras?
La otra mujer avanzó, apurada, rápidas esas piernas dentro de la falda larga negra. Entró en el depósito. Se llevó una mano a la boca, abrió bien los ojos.
—Gerardo —llamó la madre de Luca Allegio—. Gerardo, ven a ver.
El padre obedeció. No sabía qué esperar. No se acordaba de cuándo fue la última vez que vio a su hijo.
Entre la luz de las velas, Luca seguía como araña invertida. Los labios contraídos, la dentadura expuesta. Baba oscura le salía de entre los dientes, con una risa pícara, del que tiene un chiste que no puede esperar para contar.
—Mira, Gerardo —dijo Aria, la madre—. ¡Luquita tiene talento!
En una montaña del viejo continente, cinco ancianas, no más humanas que unas imitaciones hechas de madera y pelos, salieron de sus entonaciones y maleficios. Estiraron las espaldas, perdieron la concentración, alertadas como lo haríamos tú y yo al escuchar una fuerte explosión.
Sentada cada una ante algún volumen olvidado, en círculo, e iluminadas por velas que ya formaban parte de la caverna, llenaron el espacio entre ellas con sus voces.
—Ha iniziato —dijo una, ciega.
—Non appena ci sará la digna heredere —agregó otra, sin nariz, un parche de vendajes moteados alrededor de la cabeza.
—Questo é il mio nipote. Un vero italiano —dijo la que no tenía manos.
Volvieron las cinco, con sus sonrisas de oreja a oreja, a sus respectivos estudios.
Publicado por
Victor Drax
en
17:55
1 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Luca,
Malleus Maleficarum
Nigromancia: Manipulación de los Muertos
Extraído del Libro de los Muertos, de la Casa Aleggio:
...Con respecto a los fallecidos, considérese el control sobre estos amplificado si se posee algún objeto significativo para la persona en vida. Por ejemplo, si se desea controlar las acciones de determinado espíritu, el nigromante sería prudente si, al momento de emitir la orden, tiene en su poder el cuchillo con que el cuerpo del controlado fue apuñalado (o el juguete preferido de la infancia de la víctima, o la orden se emite en presencia del ataúd en el que se le dio sepultura).
Al momento de la invocación, provendrán sentimientos de vértigo y frío antinatural; provienen del alcance que el necromante hace en los fosos más profundos de la creación. Algunos hechiceros duchos aseguran haberse acostumbrado a ello.
Un nigromante habilidoso en la invocación es capaz de comunicarse con el espíritu en lengua hablada, indistintamente del idioma que hablaba el fallecido en vida. Se aconseja extremo prejuicio al momento de invocar y observar a la Umbra; los fallecidos no aprecian ser espiados y es posible que reaccionen con hostilidad...
Publicado por
Victor Drax
en
17:36
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Nigromancia
domingo, 15 de julio de 2012
Dead End Friends
Publicado por
Victor Drax
en
14:42
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Música de lo Subterráneo
sábado, 30 de junio de 2012
Lobishome Carupanero
Ser nigromante trae ventajas. Aparte de las que vienen de por sí con ser un practicante de la magia (simplificado en la frase “volver al jardín del Edén”), estás en la posición privilegiada de ver lo que hay al otro lado del manto; lo que existe cuando la vida mortal acaba, el quid de tantas religiones, no es un secreto para ti. Es más, no sólo puedes echar el ojo, sino que puedes comunicarte con los que tomaron permanente residencia ahí. Y si llegas a encontrarte con algún espectro de mala actitud, de esos que sólo van llenos de resentimiento y rabia, disparando tantos cuentos de maldiciones y casas negras, tú eres quién lo mete en cintura. Así es: con la aplicación de tus talentos, puedes someter a toda criatura cuyo corazón no lata. Cuando les dices “salta”, a ellos les toca responder “¿Cuán alto?” Los más testarudos aprenden que, de contrariarte, pueden pagar con heridas directas al alma, un destino que le da escalofrío a la casa de los 1000 cadáveres. Si eres un nigromante, eres El Silbón de El Silbón.
Una regla lógica sería no meterse con ninguna criatura sobrenatural que no se pueda controlar, en particular si es antropófaga y puede decapitarte si se te queda viendo por mucho.
Luca Aleggio rompió esa regla, pensando “¿Qué coño, qué es lo peor que puede pasar?”
Carúpano es, descubrió ese miércoles por la mañana, un pueblo.
Dicen los entendidos que “no importa si estás jodido, mientras estés en Caracas” y eso no es del todo cierto. No es como si Luca fuese el llanero aventurero que conoce a todo el país, desde la montaña más alta del Ávila hasta la costa más lejana de Santa Helena de Guairén, pero sí había paseado, más por trabajo que por placer. Valencia y Maracaibo eran ciudades. Barcelona estaba a mitad de camino entre una ciudad y una ciudad de más bajo perfil y el resto del país tenía un desarrollo aún inferior. Estamos hablando de lugares en los que, para movilizarte, debes tener vehículo propio, o un pana burda que te diera la cola a todas partes. Porque si vas en autobús de acá para allá (como suele desplazarse Luca), más vale que tengas paciencia y no le pares a la invasión de tu espacio personal. En Puerto Ordáz, a los autobuses les llaman “perreras”. Porque viajas como un perro. Lógico, ¿no?
En un nivel más bajo de desarrollo están esos lugares que si tienen dos cines, es mucho. Los edificios no superan las dos plantas y aunque no hay ningún centro cultural que atraiga a lo más representativo de la dramaturgia nacional, en todas las casas hay una antenita gris de DirecTv. Bueno, Carúpano tiene una casa con antenita y una no.
 Para llegar, Luca pagó un taxi desde Puerto LaCruz. Atravesó una carretera de dos canales que serpentea entre una montaña traicionera. El chofer indicó que es una vía que todos los días tiene muertos. El nigromante no pudo detectar si lo decía por parecer temerario o para señalar un hecho natural. De tanto en tanto, bordeaban con una bodega en la que atiende un gordo en franelilla amarilla, piel de cerámica y ojos tan acostumbrados a achinarse bajo el sol que los párpados se niegan a adoptar otra postura incluso en la noche. Las playas que avistaba a primera hora de la mañana dejaban en ridículo a Miami Beach. Si la gente que estaba por llegar no fuera tan adepta a echar la basura en el suelo y a oír música intelectualmente indigente a volúmenes impíos, él se habría atrevido a echarle colorcito a su piel de ascendencia italiana.
Para llegar, Luca pagó un taxi desde Puerto LaCruz. Atravesó una carretera de dos canales que serpentea entre una montaña traicionera. El chofer indicó que es una vía que todos los días tiene muertos. El nigromante no pudo detectar si lo decía por parecer temerario o para señalar un hecho natural. De tanto en tanto, bordeaban con una bodega en la que atiende un gordo en franelilla amarilla, piel de cerámica y ojos tan acostumbrados a achinarse bajo el sol que los párpados se niegan a adoptar otra postura incluso en la noche. Las playas que avistaba a primera hora de la mañana dejaban en ridículo a Miami Beach. Si la gente que estaba por llegar no fuera tan adepta a echar la basura en el suelo y a oír música intelectualmente indigente a volúmenes impíos, él se habría atrevido a echarle colorcito a su piel de ascendencia italiana.
Se figuró que tendría que estar pendiente de sus cosas porque cuando en esos pueblos matan a la gente, quedaste así, si sales en la prensa local es mucho. Un forastero como él no tendría modo de saber cuáles eran las zonas peligrosas a ciencia cierta. De cualquier modo, si has vivido un par de años en Caracas, estás paranóico así vayas a Suiza.
La pensión que su cliente le había cuadrado era un gran caserón que, descubrió más tarde, se la pasaba a mitad de capacidad. Entrando, con una maleta de rueditas halada de una mano y un maletín de cuero negro en la otra, se consiguió con un vendedor de lentes de sol, tarjetas telefónicas y chucherías en papel celofán.
—Buenos días, compadrito —dijo el vendedor. Escupió al suelo.
—Epa.
En la recepción lo atendió una señora con un peinado esponjoso y tintado de escarlata, un color que se veía antinatural al hacer contraste con su piel mestiza. Iba vestida en shorts de dormir y franela con florecitas estampadas. A juzgar por cómo sus senos se marcaban debajo de la delgada capa de tela, no había sostén debajo.
—Tengo una reservación —dijo él.
La mujer asintió y abrió un libraco sobre la barra. Hizo anotaciones en bolígrafo azul y luego le tendió tanto el libro como el bolígrafo.
—Nombre y número de cédula —dijo.
 Luca puso el maletín de cuero sobre el mostrador. Anotó como le dijeron junto al espacio que anunciaba la fecha y hora de llegada. Usó uno de sus nombres falsos, por precaución. “Jesús Salcedo”. Anotó uno de los sietes de su cédula de modo tan ambiguo que podía ser un uno o un nueve. Tenía práctica.
Luca puso el maletín de cuero sobre el mostrador. Anotó como le dijeron junto al espacio que anunciaba la fecha y hora de llegada. Usó uno de sus nombres falsos, por precaución. “Jesús Salcedo”. Anotó uno de los sietes de su cédula de modo tan ambiguo que podía ser un uno o un nueve. Tenía práctica.
Le sonrió a la mujer. Tendió el libro y el bolígrafo.
Ella los agarró, cerró el libro sin revisar. Cogió una llave bajo el mostrador y se la dio, una única llave con una placa plástica. El dos que conformaba ese “veintiuno” estaba medio derruido. Le faltaba la mayor parte de la base.
—Gracias —dijo Luca y ella contestó que a la orden.
Maletas en mano, Luca fue a su habitación, siguiendo sus instintos para conseguir la puerta apropiada. Todas las habitaciones tenían un aire acondicionado empotrado en la pared; una caja metálica de bordes oxidados que no dudaría en zumbar y sacudirse cuando el interruptor se pusiera en “On”. Llegó, introdujo la llave en la ranura y supo que hasta que lo llamaran, se iba a acostar, con la tele prendida y el aire zumbando como un coro de sierras eléctricas. Veinte palos, estaba cobrando por esta chamba. El trabajo tiene sus buenos momentos.
La chica estaba frente a él, en medio de la habitación.
—Mal día —se dijo Luca, bajando la cara. —Mal, mal día.
—No me voy a ir porque me estés ignorando.
Sin más remedio, Luca entró. Cerró la puerta y atravesó la figura fantasmal, con un aire frío que ya no le erizaba los vellos en la nuca. Echó el maletín de rueditas sobre la cama. Lo abrió y extrajo su cepillo dental y un tubo de pasta.
—Sabes que puedo obligarte a desaparecer y a darme las gracias mientras lo haces, ¿verdad? —no hizo contacto visual.
—¿Por qué no lo haces, entonces?
Luca entró en el baño. Espacioso, llevándolo a preguntarse cuántas personas cabrían en esa ducha, si los instintos pervertidos llamaban a una orgía. Comprobó su barba de dos días en el espejo.
—Esa sería una muestra muy vulgar de mi poder, Padre Karras —dijo.
—Claro, claro —ahora ella estaba ahí, junto a él. En el cristal, se veía aún más borrosa. —Tienes que ayudarme.
—Pero es que hay un problema —echó un dedo blanco de pasta sobre las cerdas de su cepillo. Se lo posó en los dientes. —Nnnng— Lo apartó; —No me importas— Hundió al cepillo en los confines de su boca.
La muchacha desapareció. Segundo día de acoso. Le llamaba la atención que, después de tanto tiempo, ella aún no hiciera el paso definitivo a la tierra de Los Otros, pero su curiosidad no era tal como para preguntarle al respecto. La espuma en su boca goteó sobre el lavamanos, pesada con su baba. Se cepilló la lengua, escupió y se enjuagó con agua. Se afeitó.
Al salir del baño, la consiguió sentada sobre la cama, con la misma ropa puesta que aquella que llevaba la noche en que se conocieron.
Las cortinas color crema estaban echadas y aunque afuera el sol chamuscaba, aquí era una cueva separada del mundo.
—No podrás ignorarme para siemp… —empezó ella y Luca prendió el aire acondicionado.
Se sentó en la cama, agarró el control remoto. Prendió la tele. ESPN.
—Voy a insistir hasta que no te quede más remedio que escucharme —dijo Ana Karina, sentada junto a él.
—¿No crees que si me ladillaras, te ordenaría a callarte?
 El obvio fragmento pareció inesperado en la figura traslúcida. Sentado junto a ella, Luca no podía reconocer un frío particular al de aquel que empezaba a bañar la recámara. Otra de las cosas que prefería ignorar, esa adaptación que el alma hace al contacto con otros planos y que no hace sino intensificarse conforme el practicante camina su senda. Cristiano Ronaldo apareció en la pantalla.
El obvio fragmento pareció inesperado en la figura traslúcida. Sentado junto a ella, Luca no podía reconocer un frío particular al de aquel que empezaba a bañar la recámara. Otra de las cosas que prefería ignorar, esa adaptación que el alma hace al contacto con otros planos y que no hace sino intensificarse conforme el practicante camina su senda. Cristiano Ronaldo apareció en la pantalla.
—Maldito, te odio.
—Lo que me pasa es esto: después de que hablaste conmigo, me sentí muy perdida y hubo momentos en los que no supe bien dónde estaba. Me sentí desvanecer y no fue con la calidez y la paz de cuando tuve el accidente, sino con frío. Pavor. Pensé que era mi castigo, me quedé esperando a que vinieran por mí. Pero no lo hicieron. Y ahora estoy atrapada en esta tierra, sin poder cruzar a donde pertenezco. Y mis poderes han desaparecido.
Una sonrisa de medio lado en la boca del nigromante.
—’Tus poderes’ —dijo—. Qué lindo.
—Bueno, mis habilidades, lo que sea. Las perdí.
Ella se levantó de la cama. El cubrecamas no se movió, las cortinas siguieron imperturbables. La ligera estática en la pantalla plana frente a ellos que cabría esperar, brilló por su ausencia.
—No puedo hacerme material sino por cortos períodos —siguió la Sayona-Pop—. Y me apago, como si perdiera el conocimiento, como si me durmiera. Y siento que en esos momentos, me borro. No sé si estoy viva o muerta, o en el cielo o en el infierno. Tienes que ayudarme, eres el único que puede hacerlo.
Luca se acostó en la cama, doblando los brazos debajo de su cabeza. Bostezó. Nunca podía dormir completo cuando viajaba en autobús.
—Luca. ¡Luca!
Agarró el control remoto, alongado y blanco, de DirecTv, y bajó el volumen de Sportcenter. Lo convirtió en un rumor que lo arrullaría. Mezclarse con el color local del estado Sucre no estaba particularmente en sus planes. Por lo que a él respectaba, podía pasarse su estadía en esta habitación. Un coctelito de camarones en el almuerzo, una parrilla de mariscos. Felicidad.
—Por lo menos dime si sabes qué me está pasando.
—Sé qué te está pasando —dijo Luca, quitándose el zapato de un pie con el otro.
—Cúrame. Ayúdame, por favor.
—Creo que me confundes con una mejor clase de hombre —dijo él y se quedó dormido.
Despertó a las tres horas. Su primer instinto cuando esa primera corriente de sensibilidad lo alcanzó, fue repelerla. No quería estar despierto. Su mente rascaba las paredes externas de un sueño y lo que fuera que versaba en el interín de esa fantasía, le interesaba más que el mundo despierto.
Otro aliento entró en sus pulmones y pudo sentirse las mejillas heladas por el aire acondicionado. Respiró profundo.
Quince minutos más tarde, se incorporó sobre la cama para ver el reloj. Ana Karina seguía ahí. Sentada junto a la repisa que sostenía a la televisión. En ese ambiente, sus ojos parecían esferas de hueso pulido.
Luca buscó alguna frase mordaz con la qué anunciar que tenía pleno uso de sus facultades, pero ninguna se le ocurrió. El ojo rojo de su teléfono destellaba; un faro en ese océano de frío. Una corriente de anhelo le llenó la garganta. Ya se acercaba el momento de ese coctelito.
—Estaba pensando —dijo Ana Karina —. ¿Y si te demuestro que merezco tu ayuda? Puedo ayudarte en lo que sea que estés trabajando.
—No.
Volvió a acostarse. Agarró el teléfono y presionó cualquier botón. La habitación estaba vuelta ese santuario que él quería para sí mismo, con el rumor del aire acondicionado, una pantalla mostrando la repetición de un partido de fútbol que ya no importaba. Le daba flojera levantarse, salir a trabajar. Se preguntó si esta posada tendría servicio a la habitación.
La pantalla del teléfono tardó en poder mostrar el mensaje. Por alguna razón, su celular debía conectarse a internet para acceder al que, sabía, era una comunicación por parte de su cliente. El 3G no quería cargar. Pasaba de fingir que cargaba la bandeja de entrada de su correo a mostrar la pantalla de su operadora telefónica, Movilnet. Musitó una maldición sin sentido.
—Todavía tengo habilidades, hay cosas que puedo hacer.
—Dije que no.
—Y no pido que me pagues con tu dinero, obviamente.
—De verdad tienes problemas con esa palabra.
 Lo agravaba. Movilnet dañaba su calidad de vida. Quería saber quién era el director para echarle una maldición leprosa, una lluvia de ranas. Ana Karina se levantó y Luca entendió. Ella estaba jodiendo la señal, con su presencia antinatural. Era tan básico que el nigromante se sintió amateur. La señaló con el índice.
Lo agravaba. Movilnet dañaba su calidad de vida. Quería saber quién era el director para echarle una maldición leprosa, una lluvia de ranas. Ana Karina se levantó y Luca entendió. Ella estaba jodiendo la señal, con su presencia antinatural. Era tan básico que el nigromante se sintió amateur. La señaló con el índice.
—Bórrate.
Sin protestar, la Sayona-Pop se difuminó a negro. Una película que había llegado a su fin. Luca refrescó la página en el teléfono y, esta vez, cargó. Igual, jódete, Movilnet.
Doctor Aleggio: el contacto está en camino a la posada. Ahí recibirá datos detallados del encargo y la primera parte del pago. Espero que Carúpano sea de su agrado.
Pedro Barboza.
Se acercó al borde de la cama, se estiró. Vistiendo una guayabera blanca, sombrero negro y lentes oscuros, salió al aire libre del estado Sucre. Deseó estar en La Habana con un mojito en la mano, cosa que probablemente haría que lo llevaran preso en La Habana de verdad. Esperó con una lata de té lipton. Limón.
Un carro Conquistador se paró en la acera de enfrente. La calle era visitada por la ocasional moto, un jinete masculino, uno femenino, un niño pequeño entre los dos. En el cruce lejano, un vendedor de helados caseros al que la piel le colgaba de los huesos. El abuelo estaba muy viejo pa’ esta gracia.
Otro viejo descendió del vehículo. Cruzó los brazos por encima del techo del carro y Luca sintió que eran sus antebrazos los que se quemaban. Bajo ese sol, el metal del Conquistador debía estar para tatuarte con quemaduras.
Se acercó al carro. Bebió un trago por el pitillo de la lata, detallando al anciano. Flaco, barba de tres días, pelo cano. Los ojos detrás de lentes gruesos, perfume de cansancio.
—Doctor Aleggio —no tendió la mano—. Suba.
Luca obedeció. El interior del Conquistador estaba lleno de vapor, opacando la vista en el las caras internas de sus lentes. Ver difuminado era mejor que enfrentar a sus ojos con esa claridad, pensó. Una botella de refresco verde, vacía, descansaba entre sus pies.
El viejo se puso frente al volante. Giró la llave en el contacto y el Conquistador dio una sacudida con un ronquido. Con piedritas crujiendo bajo las llantas, se adentraron en las vías del pueblo.
Otro trago del té. Cuando se acabara el contenido de la lata, Luca le guardaría un solemne duelo. El viejo carraspeó y escupió por la ventana. Se llevó una mano a la entrepierna y produjo una gorra, arrugada tras tenerlo sentado encima. Se echó la cachucha sobre la testa.
—Sí, traje mi bolsa de trucos.
—Más le vale que sean trucos buenos. El lupino los ha matado a todos.
Luca esperaba que fuera un mero asunto de semántica.
—¿A todos? preguntó.
—Sí, a todos los que hemos buscado para matarlo. No pueden, es muy arrecho. Y me alegra que sean ellos y no yo, sinceramente. Algunos cadáveres caben en una caja de fósforos. Mira, mira eso.
Señaló con la barbilla a dos muchachas que caminaban por el malecón. No había forma de saber a cuál se refería, las dos eran iguales: negras, con cabello rulo mojado, franelilla, shortcitos.
—Esos culitos paraditos —siguió el viejo.
—Pero es un lobishome, ¿no?
—¿Qué?
—Es un lobishome, están seguros de que e…
—Sí, sí, estamos seguros —se acomodó la gorra y se concentró en el camino. Estaban dando vueltas. Un paseo a ninguna parte—. Lo oímos aullando por las noches. Cada luna llena, hay muertos.
 Luca hizo su mejor esfuerzo por no pensar en lo que implicaba un hombre-lobo. Cuando tienes un terreno, como la playa en la posada que montaba Barboza y un lupino empieza a vagar en ella, tú no buscas gente que lo mate. Tú te vas. Un hombre-lobo no es un sexy moreno que se convierte en un perro estéticamente cuidado. Luca no había visto a ninguno, pero había leído los libros. Un prospecto para nada atractivo, pero veinte palos son un calmante espectacular. Y podía racionalizarlo después, “No, no lo hice por la plata”, se diría a sí mismo, “Lo hice para poder profundizar en mis estudios”. Esperaba que cuando llegara el momento de echar ese cuento, lo hiciera sobre las dos piernas de carne y hueso con las que nació.
Luca hizo su mejor esfuerzo por no pensar en lo que implicaba un hombre-lobo. Cuando tienes un terreno, como la playa en la posada que montaba Barboza y un lupino empieza a vagar en ella, tú no buscas gente que lo mate. Tú te vas. Un hombre-lobo no es un sexy moreno que se convierte en un perro estéticamente cuidado. Luca no había visto a ninguno, pero había leído los libros. Un prospecto para nada atractivo, pero veinte palos son un calmante espectacular. Y podía racionalizarlo después, “No, no lo hice por la plata”, se diría a sí mismo, “Lo hice para poder profundizar en mis estudios”. Esperaba que cuando llegara el momento de echar ese cuento, lo hiciera sobre las dos piernas de carne y hueso con las que nació.
¿Qué sabía de los lobishome? Se acordó de la literatura clásica en bestias lunáticas. Richard Verstegan, en “Restitución de la Inteligencia Decaída”, 1628: Los lobishomes son ciertamente hechiceros que, teniendo sus cuerpos ungidos con un tónico fabricado por instintos diabólicos, y poniéndose una capa y faja, se vuelven bestias que no sólo parecen lobos a los ojos de los demás, sino que en pensamiento tienen forma y naturaleza de lobos, siempre que lleven dicha faja. Y realmente se disponen como lobos, en la matanza de la mayor cantidad de criaturas humanas.
Se determinó después que lo de la faja y el tónico y la capa y la hechicería era cuento. Pero por lo demás, Verstegan dio en el clavo.
La única voz disonante en cuanto a la cólera lupina fue la del viejo Thiess, en Livonia, 1692. Testificó bajo juramento que los licántropos eran los perros de Dios, guerreros que fueron enviados, con sus formas salvajes, a luchar contra los demonios en el infierno. Un buen cuento, pero igual le cayeron a latigazos al viejo, por idólatra y loco.
La buena noticia es que, desde que alguien le disparó al lobishome de Gévaudan en 1767 con una bala de plata, el mundo supo que los lupinos tienen una terrible alergia al antedicho mineral. Una carta ganadora para gente que sabía cazarlos —y para amateurs, como el señor Aleggio.
—Si es un licántropo, podemos matarlo —dijo—. Traje las herramientas.
—Espero por su bien que eso sea verdad.
El viejo bajó la velocidad y se quitó los lentes.
—Hazme un favor. Búscame en el asiento de atrás mis lentes oscuros.
Luca se volvió al asiento trasero. Era el festival de los cachivaches, un desorden sin sentido. Identificó una baqueta, una botella de whisky vacía, varios cuadernos, unas cajas de cd’s vacías, una de cassette, bolsas de doritos, latas de refresco. No podías sentarte atrás ni que quisieras.
—Eh… ¿Cómo son? —preguntó Luca.
—Parecen dos iguanas tirando —dijo el viejo—. Son lentes, Aleggio. Son como lentes.
Luca estudió de reojo al anciano.
Los lentes (en efecto, no se veían como reptiles copulando), tardaron en aparecer, haciendo que los minutos transcurrieran lentos. El hombre no diría más nada hasta tanto sus ojos de azul grisáceo no se encontraran protegidos detrás de esa placa de cristal ahumado. Cuando aparecieron, debajo de una pila de ropa sucia, el nigromante los entregó.
—Gracias, eres un amor.
—¿Por qué son tan importantes?
El carro arrancó otra vez.
—No dije que lo fueran, manejo más cómodo cuando los tengo puestos. Te explico, entonces: hace mes y medio, aparecieron dos negritos muertos en la playa…
—Espera un momento —interrumpió Luca. Tenía el codo montado sobre el marco de la ventanilla, el sol le doraba la piel. Tendría un antebrazo bronceado en diez minutos—. ¿La policía no se ha asomado?
El viejo continuó concentrado en el camino. Si había alguna conexión lógica qué hacer por las palabras del doctor, le pasó por encima al chofer.
—La gente no suele darle importancia a lo que pase fuera de Caracas, pero dos niños muertos es la clase de cosas que retumba —añadió Luca.
—¿Pero tú no sabes que Barboza está apoyado por el gobierno? Tiene negocios. Y otro brujo, un palero, algo así, que lo protege y trae gente a la posada nueva. Bueno, traía; con el asunto del lobishome, dejó el pelero.
Otro trago de la lata de té. El último. El sabor dulzón del lipton descansó en aros alrededor de sus papilas gustativas.
—De bolas que no, es una idea estúpida. Están jugando con magia, además, la magia no es para esas cosas. Tratas de hacer que una vaca produzca más leche con magia y resulta que la vaca da tanta leche que tienes que ordeñarla dos veces al día, pero a lo mejor algo con el hechizo sale mal y la leche que te tomas es cancerígena o corrosiva o radioactiva, alguna vaina así. Pero no me pagan por dar consejos, sino por conseguir a gente que resuelva la verga esta. Echa esa lata en el asiento de atrás.
Luca ni siquiera consideró debatir. La lata salpicó al único parche de sillón que se veía entre toda la basura. Cuando estás en Roma, haz como los romanos, se figuró.
—O sea que no trabajas para Barboza.
—Eso es lo que acabo de decir. Soy un contacto, consigo a la gente como tú.
La calle ascendió hasta que podías ver al mar en el horizonte. Un sabor salino flotaba en el aire, dando ganas de perderte de vacaciones y no volver a la civilización nunca más. Un bastardo citadino tendría menos problemas abandonando Caracas que un pescador de estos lares con esta zona. El hechizo del mar, la voz de las sirenas. No provoca volver al tráfico de la capital.
—No había escuchado de ti —dijo Luca.
—Esa es la idea. Y no te preocupes, no ando persiguiendo a todos los mágicos, no soy el Gran Hermano arcano.
—Sería peligroso.
—Realmente me da ladilla. Todos ustedes son divas, acomplejados. No pueden adaptarse a una vida común y corriente como las de la gente normal. Hazme un favor: abre la guantera y sácame una cajetilla de astor.
El nigromante no sabía si sentirse insultado y no recordaba cuando fue la última vez que esa duda crepitó en su mente. Obedeció, con cierta ausencia. Cuatro cajetillas de astor azul cayeron sobre su regazo. La guantera guardaba por lo menos la misma cantidad. Después de que Luca devolvió todas las cajetillas, salvo una, y se la ofreció al chofer, el anciano encogió los hombros.
—¿Cómo la abro, con la lengua?
—Supongo.
—A pesar de lo que diría tu mamá, Aleggio, mi lengua no es como un tentáculo.
—No creo que me guste tu sentido del humor.
—¿Ves? Diva. Todos son iguales.
El tono con el que el anciano hablaba era ese neutro en el que no sabías si te atacaban en particular o hacían un comentario general. Además, era un señor; algo dentro de Luca se negaba a ser antagónico con un hombre de edad –a pesar de que este llevara seis décadas de resentimiento encima. Abrió la caja de cartulina, extrajo un cigarrillo y lo encendió con el encendedor del carro. Se lo tendió al viejo.
 —Gracias —aceptó, llevándoselo a la boca—. El punto es que empezó a morirse la gente local. Si aparecen abaleados, sabes que tienes a un malandro hijueputa. Lo cazas, lo cuelgas de las bolas, lo grabas, lo montas en Internet. Listo, todos felices. Pero estos aparecían destrozados, a mordidas, mutilados. Barboza contrató a una empresa de seguridad para que paseara por la playa y con la siguiente luna llena, mataron a todos los guardias. Por lo que he visto del tipo este, Barboza, habría suplido al lupino de carne fresca cada vez que la luna lo pidiera, de no ser que el brujo que tenía, se fue. Se asustó, dijo que era demasiado peligroso y que no iba a trabajar sabiendo que un lobishome rondaba por ahí. ¿Ya comiste, Aleggio?
—Gracias —aceptó, llevándoselo a la boca—. El punto es que empezó a morirse la gente local. Si aparecen abaleados, sabes que tienes a un malandro hijueputa. Lo cazas, lo cuelgas de las bolas, lo grabas, lo montas en Internet. Listo, todos felices. Pero estos aparecían destrozados, a mordidas, mutilados. Barboza contrató a una empresa de seguridad para que paseara por la playa y con la siguiente luna llena, mataron a todos los guardias. Por lo que he visto del tipo este, Barboza, habría suplido al lupino de carne fresca cada vez que la luna lo pidiera, de no ser que el brujo que tenía, se fue. Se asustó, dijo que era demasiado peligroso y que no iba a trabajar sabiendo que un lobishome rondaba por ahí. ¿Ya comiste, Aleggio?
—No.
El Conquistador se metió por una calle angosta, colonial, abandonada. Estacionó, dejando espacio suficiente para una bicicleta, si el piloto era flaco. Los dos hombres bajaron.
—Hay un restauran bien chévere por aquí.
Entraron al local y se sentaron. Era un restauran abierto, a orillas de la playa, acariciados física y sonoramente por el oleaje del mar. El aroma salino provocaba lanzarse de chapuzón y nadar hasta Sri Lanka. La gente pedía refrescos y los recibía en botellas de vidrio HIT. Luca tenía años sin ver un refresco HIT.
—¿Qué te parece el caso? —preguntó el viejo.
—Me parece que están buscando a un tipo de la misma posada. Para transformarse siempre tan cerca, debe convivir ahí; de ser alguien de afuera, los guardias lo verían entrar. Probablemente se considera maldito, debe tener medicinas guardadas, que si antipsicóticos y antidepresivos. Es normal en licántropos modernos. Habrá agarrado la maldición estando de viaje, es un lupino nuevo. Matanzas de este tipo no pasan desapercibidas, incluso en Venezuela. Tu otro patrón debe tener contactos altos con la revolución, para meter esto bajo la alfombra.
El anciano, todavía con los lentes oscuros y la cachucha, escuchó estudiando la carta, una gran lámina de cartulina plastificada.
—Pues Barboza quiere que te hagas cargo esta misma noche —dijo—. Su hijo te va a acompañar, tal y como estaba estipulado en el acuerdo inicial. Créeme cuando te digo —carraspeó—, después de que caiga la noche, estás solo, güevón.
Bajó el menú, que le escondía parte del rostro.
—Deberías probar la cazuela de mariscos —dijo—, es deliciosa.
Esperando a la aparición de la luna llena, Luca pensó en un tornado.
Lo mencionó el anciano. A mitad de la comida (que Luca terminó pagando), preguntó quién fue el genio.
—¿Qué cosa? —Luca comía.
—El del tornado. Tú sabes. Hace unos días.
—Nadie —contestó el nigromante, tratando de pinchar un camarón—. Fenómeno natural.
El viejo rezongó y tenía toda la razón del mundo. Una excusa miserable; un fenómeno natural nunca antes documentado en la historia del país, un tornado perfecto que fue capturado con las cámaras de muchos caraqueños y Luca Aleggio, supuesta autoridad en brujería, no tenía idea de cuál podía ser su origen.
De pie, esta noche, en la playa, pensó que necesitaría ayuda para determinar el quid de ello. Se supone que un elemento fundamental de la magia es el balance; técnicamente, el uso de la magia consiste en saltarte las reglas del mundo laico para hacer que el destino baile a tu ritmo. Había druidas y naturalistas que surfeaban en las energías inherentes de la tierra, pero los brujos verdaderos no, mucho menos Luca, que violaba el orden de la vida y la muerte a placer. El punto es que cuando quitas algo del orden, este se recompone, compensa. Para despertar un tornado como el que se vio esa tarde en la capital, la brecha en tu sentido común debe ser grandiosa. La idea de que un nuevo jugador estuviera en su terreno sin que lo supiera, era irritante.
Sólo después de sugerir que no necesariamente era un hechicero el que ocasionó el tornado, sino un demonio, el anciano se dignó a revelar su nombre. Cornelio Palacios.
Ahora, la camioneta quedó junto a las palmeras y había que estarla vigilando de tanto en tanto, porque Julián, el hijo de Barboza, decía que podían robársela. Estaba en el único punto iluminado del improvisado estacionamiento, junto a un cartel de cerveza retratando a una rubia en traje de baño, rostro oculto entre la cascada de cabello. Regional.
Haciendo tiempo, Luca bostezó. Se acercaba la media noche.
Julián parecía un niño grande, literalmente: un carajito de trece años que medía un metro noventa. Luca dudó de su edad hasta que él mismo la confirmó: veintiséis. Le hablaba al brujo sin verlo a la cara, haciendo referencias indirectas al cargamento que trajeron en la maleta. No decía “atrás están los dos cadáveres”, sino “allá atrás está lo que solicitó”. No era “fue duro desenterrarlos y meterlos en los sacos”, sino “fue duro sacarlos de donde estaban”. Cuando Luca pidió pasar comprando un six pack de cerveza, dada la cantidad de licorerías, el muchacho lo ignoró. Quedó clara, entonces, una imagen en la que el papá empresario mandó al carajito a un ritual de masculinidad. En sociedades africanas, te mandan a cazar leones, a meter la lengua en una cámara llena de hormigas asesinas. Aquí, feudalismo post-moderno, anda a cazar a un lobishome.
—Vamos a suponer algo, Felipe —dijo Luca, manos en los bolsillos.
—Julián.
—Julián. ¿A qué te dedicas?
El muchacho contestó con las manos cruzadas al frente.
—Soy artista.
—Sí, todos los somos alguna vez. So, imagínate que eres un artista y llega otro artista acá, a Carúpano. Y tú te enteras porque ves… arte, muy notorio, en medio del pueblo, en la principal plaza del lugar. Una gran obra. Se supone que deberías saber quién es el autor, porque es tu cabal, después de todo, pero te haces el loco porque no tienes idea. ¿Qué harías?
—¿Es por el tornado?
El único acompañante fue el oleaje del mar.
—Olvídalo —dijo Luca. Aunque de día el sol era maldito, de noche la brisa era seductora—. Se acerca la hora. ¿Vas a poder con esto?
—Claro que sí; soy boy-scout.
Luca, que miraba al frente, se ladeó, echando los hombros hacía atrás. Marcó distancia encefálica.
—¿En serio? —preguntó.
—Sí. Ya estoy entrenando a scouts más jóvenes.
—Wow. Burda de varonil. Me siento mucho más seguro, tus habilidades nos serán muy útiles si tenemos que montar una tienda de campaña para emboscar al lobo feroz.
Otra vez la mirada perdida de Julián, la timidez, la pasividad. El deseo que estalló dentro de la garganta del nigromante era el de seguir presionando la tecla, a ver si había un brote de testosterona y el muchacho se defendía.
Lo reconsideró. Era el hijo de su cliente. Y podría morir esta noche. Ambos podían. Suspiró.
“Si me llego a morir esta noche” pidió Luca al universo, “que no sea con él”.
Dedicó sus energías a una empresa más productiva: desenfundó el revólver y revisó el barril. Un calibre .38 genérico con cinco recámaras, cada una ocupada por una bala de plata. No consiguió a una sola persona que las vendiera en Venezuela, así que las pidió por Amazon. Eran réplicas que le llevó a Puñalito, el armero de Tony, el cazavampiros. Dos horas después, Puñalito entregó seis balas de verdadera munición. Dejó una en la casa, como recuerdo, se trajo el resto.
El revólver lo consiguió callejeando, en una ciudad en la que puedes conseguir lo que sea si sabes buscar. Venía con los seriales limados y sin ninguna marca de fábrica; era un saturday night especial; léase, un arma que corre por cualquier urbe a precio de gallina flaca y con una confiabilidad acorde. En el norte, tres de las armas màs usadas en delitos son saturday night. Algún dios de la guerra se regodeaba con estas pistolas de hierro y plástico. Bastaría para matar al lupino. Ningún lobishome, con esa alergia, soportaría cinco perdigones en el cuerpo.
Se guardó el revólver y avanzó un par de pasos.
—Espera aquí —dijo—. Voy a entrar en personaje.
Cargó los dos sacos que estaban a los lados, sobre la arena. Por como venían empacados, podían ser cualquier cosa y si la policía los detenía, Luca se figuraba que podía pagar por un “Métase en sus asuntos, señor agente” (en teoría, estos eran sus asuntos, pero bueno).
Internado en la playa y con la vigilante mirada del perpetuo adolescente, Luca abrió los sacos. El olor rancio y verde de la corrupción le asaltó los pulmones. Aunque siempre se acostumbraba, el primer choque era el peor.
Dos cadáveres, encogidos en posición fetal. Piel amarilla con parches verdes. Rostros de ojos hundidos y labios recogidos sobre los dientes. Ambos hombres, ambos jóvenes. Uno sin cabello.
—¿Por qué sus espíritus no están aquí? —dijo la voz junto a él.
—¡Jesucristo! —Luca dio un salto antes de comprobar que Ana Karina se había materializado junto a él—. Ponte un cascabel en el cuello.
Ella permaneció con los pulgares metidos en los bolsillos, las manos colgando a los lados.
 Luca se puso en cuclillas, abrió su maletín, sacó un guaral del tamaño de un puño. La chica se puso de puntillas para fisgonear: parecía un kit estratégico de primeros auxilios, pero brujo. Es decir, Ana Karina no sabía nada, nada de magia negra, pero no hay ningún modo en que mires al interior de ese maletín y pensaras que el propietario era un herbalista excéntrico. La mayor parte estaba ocupada por libros, tomos que olían a musgo y a viejo. Sobre ellos, reposaba un puñal ceremonial, una pata de gallo, una rama retorcida y pintada con signos de rojo. Había espacio para botellitas, polvos, tónicos, cada uno con sabor óptico a viejo y a lenguas olvidadas. El nigromante posó el saquito entre los dos cadáveres. Sacó el puñal.
Luca se puso en cuclillas, abrió su maletín, sacó un guaral del tamaño de un puño. La chica se puso de puntillas para fisgonear: parecía un kit estratégico de primeros auxilios, pero brujo. Es decir, Ana Karina no sabía nada, nada de magia negra, pero no hay ningún modo en que mires al interior de ese maletín y pensaras que el propietario era un herbalista excéntrico. La mayor parte estaba ocupada por libros, tomos que olían a musgo y a viejo. Sobre ellos, reposaba un puñal ceremonial, una pata de gallo, una rama retorcida y pintada con signos de rojo. Había espacio para botellitas, polvos, tónicos, cada uno con sabor óptico a viejo y a lenguas olvidadas. El nigromante posó el saquito entre los dos cadáveres. Sacó el puñal.
Era la demostración de química más interesante que había presenciado, no como cuando hizo una solución corrosiva en clases, o la vez que, en biología, segmentó el cerebro de una res por capas. Esto que el tipo de pelo blanco hacía era una mezcla de química, biología, alquimia, medicina y prácticas para las que los mortales no tienen nombre. Lo que hizo fue algo que no costaba imaginar repitiendo a un chamán en África, al bokor más oscuro de Haití: abrió el pecho de ambos cadáveres, con una herramienta tan filosa como la hoja que reposaría en la bandeja de una sala de autopsias. Un crujido de tronco rompiéndose a la mitad y ahí estaba la caja torácica desnuda, el corazón, los pulmones, cosas que Ana Karina reconocía a duras penas; cuando destajó a sus víctimas, vio órganos vivos, pulsantes, bañados en vital rojo. Estos estaban negros, encogidos y resecos. Era una nota que ese olor a muerto (un aroma de basura descomponiéndose dejada al sol) no fuera percibido por sus fosas nasales.
Luca abrió el guaral y extrajo una pizca de polvo. Un salpicón dentro de cada muerto y el hombre murmuraba maldiciones. La misma voz que tienen los gruñidos de los perros, no cuando nacen como alarma, sino cuando son objetos de la rabia, que vienen como una alfombra sonora.
Un empujón al frente con manos invisibles y el rumor se detuvo. Luca se aguantó con una mano en la arena. Se pasó el dorso de esa por la frente. Cerró el saquito, lo devolvió al maletín, lo cerró. Se irguió.
—Voodoo magik, man —dijo.
—¿En serio es magia vudú?
—Nah, es necromantia. El vudú en su vertiente más negra se rige por otros principios.
Sacudió las manos, chocándoselas. Las depositó en sus bolsillos.
El viento sopló. La primera mosca aterrizó en el espacio que uno de los muertos debía tener para la nariz.
—Y… ¿ahora? —preguntó Ana Karina.
—Ahora esperamos.
—¿Cómo sabes si funciona?
—Lo sabrás, créeme.
—Okey. Y… ¿por qué los espíritus de estos dos no están cerca?
Luca se aclaró la garganta y se tosió en un puño.
—No preguntes boludeces —dijo—. ¿Qué haces tú aquí, anyway? ¿No te dije que te borraras?
Para Julian, las leyendas de la tierra se comprobaban ciertas. Ahí estaba, un brujo que se mezclaba con la noche como si entrara y saliera de la marea. La capa que divide a los mundos debía estar frágil porque junto a él estaba una muchacha que apareció y de los tobillos para abajo, se difuminaba. Era una joven de cabello estático. El viento playero batía a las palmeras, pero no al pelo oscuro de ella. Julián se metió la mano en el interior de la camisa, sacó el crucifijo de su rosario y lo sostuvo en medio de sus labios.
A los pies de Luca, los muertos seguían muertos.
—Algo no está funcionaaandooooo —canturreó ella.
—Hice una invitación, no una invocación direc… —se interrumpió como si una cachetada lo sacara de trance—. Acabo de darme cuenta, no tengo que darte explicaciones a ti. ¿Qué tal si te das un paseo por….
—No, por favor —ella alzó ambas manos—. Necesito que me ayudes. Cuando me dices que me vaya, no me voy a donde los muertos. Yo no quiero vagar por esta tierra más, estoy atrapada. Ayúdame a cruzar, eso es todo lo que te pido.
Él se rascó la cara.
—No.
—¿Por qué no? —era la voz de la frustración, la voz que todas las niñas usan cuando lo que de verdad quieren decir es “Me molesta que no hagas lo que yo quiera”.
—Porque me parece que estás perdiendo el mensaje que El Ciclo te trata de dar, cariño. Tú te mereces esto. Mereces el limbo. Mataste a no sé cuántos inocentes, estúpidos, sí, pero inocentes. ¿Esperabas que, ay, sí, ya, te arrepentiste y ya no pasa nada? Te la calas, amor.
Pasó un largo rato antes de que ella volviera a intervenir.
Luca empezaba a creer que de verdad su mezcla estaba dañada. Por supuesto que no era posible, porque la preparó con minuciosa atención, pero de verdad que ya debería ver resultados.
Uno de los muertos movió la mandíbula. La abrió. Un ciempiés escapó entre los dientes.
—Ah, gracias a dios —dijo Luca, una mano en el pecho.
—Déjame ayudarte entonces.
—Hey, qué buena idea. Podemos ser como Mulder y Scully, pero más creepy. ¡Podemos montar nuestra agencia de detectives sobrenatural!
—¡Exacto!
—Estoy siendo sarcástico, Ana Karina. Es una idea estúpida.
El otro muerto sacó una mano del saco. Apretó la arena de Carúpano.
—¡Ay, por favor! —insistió ella— Déjame ganarme mi redención.
—Únete a la iglesia, échale vaina a unas monjas. Soy un hombre ocupado.
El primer zombi se levantó. Miró alrededor con ojos derruidos.
—No tienes idea de lo útil que puedo ser —Ana Karina pudo ser una convincente abogado—. He perdido muchos de mis poderes, pero todavía me quedan trucos valiosos.
—¿Me parezco a Whoopi Goldberg? Dime.
—Ghost es una excelente película, pana. No te metas con Ghost.
Un zombi se paró y el otro no tardó en acompañarlo.
—Bienvenidos —dijo Luca. Señaló a Julián—. Párense allá donde está él. Quédensele viendo hasta que un hombre lobo aparezca. Ataquen al hombre lobo.
Sin dar señal de entendido, los dos muertos vivientes obedecieron. Los brazos les colgaban a los lados del cuerpo, iban con pasos pesados, levantaban arena, la ropa se les caía podrida en girones. La figura de Julián se ponía chiquita entre esos dos compañeros.
—¿Por qué atormentas al pobre chamo? —preguntó Ana Karina.
—No me da buena nota. Algo me dice que cuando aparezca el lobishome, va a ser el primero en pintarse de colores.
—Ah. ¿Qué es un lobishome?
—¿Ah?
—¿Qué es un lobis…
—Un hombre lobo. Estás haciendo muchas preguntas.
—Okey, okey, sorry.
Un aullido vino vagando como otro muerto vivo. El momento estaba cerca.
El corazón del nigromante cabalgó apresurado.
—¿Por qué no le dices ‘hombre lobo’ y ya?
Luca la miró. Nunca, en sus treinta y dos años de vida, había deseado tanto borrar de un plumazo a la existencia de un ente. Podía hacerlo. Suyas eran las herramientas para causarle dolor al alma, para herirla hasta destruirla y borrarla del libro de la vida. Se abrazó. Le castañeaban los dientes. Decidió ignorarla.
—Sabes, porque… la mayoría de la gente dice “hombre lobo”. Nadie sabe qué es un lobishome. Si dices hombre lobo, una se hace una idea más clara de…
—Coño, cállate.
—Estoy tratando de ayudar.
—¿Al lobishome? Lo estás logrando, me quiero matar —se fue hacia Julián.
—Okey, quizá no hago los mejores comentarios… —ella lo persiguió—. Pero piensa en que podría estarte fastidiando de peores formas. Con voces fantasmales, con dolores de cabeza, podría ser una muerta bien ladilla, Luca.
—Y en vez de eso, preferiste ser Stalkarín, la fantasmita amigable. Qué suertudo soy.
Llegó a un Julián que se negaba a reconocer a sus acompañantes con la mirada. Era curioso, porque todos los demás sentidos del chamo estaban avocados a esas dos figuras huesudas que despedían escamas de piel con cada movimiento y a la chica muerto-vivo. Ahora veía que Luca no era un caraqueño ladilla presumido; era la casita del terror ambulante. Susurró y a Luca le tomó un instante darse cuenta de que no era un mensaje, sino un rezo.
Esperaron. Los zombis hicieron rondas. Ana Karina, que no iba a ensuciarse con la arena, se sentó.
Otro aullido. La luna, blanca como un cráneo sin gestos, los observó.
Luca calmó lo mejor que pudo al muchacho; si estaba demasiado nervioso, perdería los estribos a la hora de la verdad. Casi creía escucharle los latidos del corazón, con toda la playa callada, un mar sin oleaje, los animales de la noche intimidados ante lo que estaba por venir, una tensión que te erizaba los vellos en los brazos, te picaba en la piel como aceite caliente. No era los latidos de Julián lo que Luca percibía; eran los suyos mismos.
—Probablemente estamos exagerando —dijo.
 Primero lo vio antes de escucharlo. No vino trotando, no vino galopando sobre sus cuatro patas; apareció. La noche parió al lobishome, una mole de dientes y garras y pelo blanco con negro, del tamaño de un oso pardo. Un par de ojos amarillos adornaban ese rostro como dos soles en medio de un espacio muerto. El rugido era un grito y el aliento que despedía el hocico era de sangre y muerte; los dientes estaban rojos. Acababa de matar.
Primero lo vio antes de escucharlo. No vino trotando, no vino galopando sobre sus cuatro patas; apareció. La noche parió al lobishome, una mole de dientes y garras y pelo blanco con negro, del tamaño de un oso pardo. Un par de ojos amarillos adornaban ese rostro como dos soles en medio de un espacio muerto. El rugido era un grito y el aliento que despedía el hocico era de sangre y muerte; los dientes estaban rojos. Acababa de matar.
Luca se echó para atrás, trastabilló y se cayó. De culo. Pudo admirar al lobishome en toda su grandeza, una bestia de dos metros treinta que los destruiría a todos.
El mundo se difuminó. Olía a pescado, demasiado fuerte, a sudor salino. Echándose para atrás lo más rápido que podía, Luca luchó por ponerse de pie. Ambos zombis pasaron junto a él y no se dio cuenta sino después, cuando el lobishome los segmentó en dos con un garrazo como la moción que habrías hecho tú para apartar una cortina. Cayeron como dos estatuas de huesos, abiertos y con los espíritus que los animaban disolviéndose bajo la luna.
La pistola. La pistola.
Tenía la boca seca, los ojos le ardían. Se llevó las manos a la espalda, tocó al hierro y supo que tenía al revólver entre las manos porque lo veía. No podía sentirlo. Ni siquiera sentía a sus propias manos, dos bloques de carne que no estaban en realidad conectados a sus muñecas.
El chico se giró. Miró al lobishome al hocico. Lo cacheteó.
Lo que pasó fue como si los bomberos llegaran a un incendio y abrieran la manguera sobre la pira para darse cuenta, con estúpido horror, que el agua se había convertido en gasolina. El lupino se paró con las patas traseras sobre los pies del muchacho. Cogió aire en una profunda inspiración y rugió, un grito tan poderoso que a Luca se le cayó el arma.
El muchacho cacheteó al hombre-lobo.
Recogiendo la pistola, Luca supo que no era una reacción consciente, meditada, la de Julián; respondía como podía. Un momento irracional contestado con otro.
La naturalidad con la que la humanidad de Julián se desensambló fue tan simple que el disco duro mental se negaba a procesarlo. Antes era el hijo de su cliente y un segundo después, era varios pedazos de carne, sin actitud ni personalidad. La sangre bañó la arena, tan negra como el mar vecino.
Sin una palabra, Luca disparó. Descargó el tambor.
Era como tener a un tractor vivo, rabioso y babeando sangre frente a ti. Dispararle parecía una idea lógica, pero Luca estaba a más de un metro de distancia, de noche, con viento y no tenía experiencia con armas de fuego. Los cinco tiros siguieron de largo. Una bala bien sentada habría acabado con aquella pesadilla y el destino no le tendió una mano al hombre malo.
Aceptó, abatido, que iba a morir. Le dio rabia no que había llegado al final, sino que había permitido que ocurriera así.
Igual que un puño tiembla antes de dispararse a la cara, la bestia se replegó, rugiendo, antes de dar un salto al frente. Con dos zancadas, estaba frente a él. Se paró en dos patas. Existe una sola forma de matar a un hombre-lobo y Luca Aleggio la echó a perder. Esto era simple y natural: al que no la mete, se la meten.
Una cortina apareció entre el hombre y el animal, separándolos tanto como al yo y el ello. Blanca, gris, azulada, asomaba los huesos, el pelo se movía como víboras, alzaba los brazos a los lados para dar una mayor impresión de tamaño.
La chica.
La chica hacía su mejor acto de fantasma atormentado. Por cinco segundos, funcionó. El lupino dio un par de pasos hacia atrás, protegiéndose el hocico con una pata. Ana Karina ululó, una sirena del más allá. La piel en sus etéreos brazos se derritió para mostrar al hueso. Volteó la cabeza, cual Linda Blair.
—Corre, güevón —dijo.
Luca obedeció. Primero por la playa y luego con más conciencia, haciendo su mejor esfuerzo por cabalgar sobre el pánico –un monstruo en el que no eres de verdad un jinete, sino un pasajero. Al oleaje del mar se le sumó el de la arena, un concepto que no tenía sentido hasta que Luca entendió que ese serpenteo a su espalda era la tierra que levantaba las patas del monstruo playero, una criatura que daría con él si la Sayona-Pop no lo había espantado por suficiente tiempo.
“Si la puerta de la camioneta está cerrada” pensó, “me jodí”.
¿Abierta o cerrada?
Nadie dejaría un vehículo en Venezuela abierto. Se imaginó volteándose para gritar, con un grito que terminaría mezclado con sangre, como una capa sobre el cristal de las ventanillas.
Llegó. Levantó la manilla con toda su fuerza.
Cerrada.
Se volteó. El lobishome estaba a cinco segundos de distancia.
Luca hizo lo único que le quedaba: se tiró al suelo. Rodó hasta quedar bajo la pick-up.
Cuando el lobishome pegó, la camioneta se balanceó sobre los amortiguadores. No tardó en echar el pecho a la arena del estacionamiento, estirando una garra hacia la molesta presa que se empeñaba en escapar.
—¡Jódete! ¡JÓDETE! —gritaba Luca, su único mantra estúpido para aferrarse a la vida. Si no decía eso, su cerebro lo empujaría a repetir “Voy a morir”.
Los dos soles, con sus núcleos de noche y muerte, eran inconfundibles entre el pelaje. No estaban enfocados en la presa que querían cenar, sino en él, en Luca Aleggio, y con la voz de la demencia, Luca los escuchó. “Sabes que te voy a pescar, ¿verdad?” decían. “Te voy a sacar de esta lata como a una sardinita, me comeré tus tripas en filetes”.
Luca aguantó a los ladridos apretando la mandíbula, la cara contraída en una máscara de dolor, los ojos desorbitados con pupilas que apenas daban espacio para el iris. Sentía sabor a sangre en la boca y no sabía si lo estaba imaginando.
Ana Karina debía haber gastado su reserva de energías. Nadie vendría a salvarlo.
El lupino dio un golpe contra la pick-up. Ésta se balanceó como una canoa en el Orinoco. Los dos, comensal y plato principal, supieron que este escondite no duraría para siempre. Otro golpe. Otro.
Luca tendió la mano hacia a él, bajo riesgo de perderla. Si el lobishome la veía, se la tragaría sin siquiera masticarla. Era tácito. Sin embargo, distraerlo era la única opción. Retiró los dedos a tiempo. El hocico se asomó por ese espacio entre la arena y el resto del vehículo. Salivó, vomitó su aliento a vísceras sobre Luca. Fue una danza que duró para siempre.
El lobishome por fin se echó para atrás. Estudió el rompecabezas con su cerebro animal y se echó, como un gran San Bernardo a la espera de un filete, Cujo parte II. Reposó la cabeza en las patas delanteras y esperó, con paciencia, sabiendo que contaba con todo el tiempo del mundo.
En algún punto de la mañana, Alfredo Villabuena se convirtió en persona otra vez. Antes de que saliera el sol, el pelaje se metió en su piel, dejando una capa vulgar y corriente de vellos humanos. Seguiría arropado por un rato, inmune al frío matutino, pero no al brillo del sol sobre los párpados. Una mañana de día de semana en la que Alfredo había planeado, después de volver a su forma humana, correría a su casa, se vestiría y se iría a trabajar. Si alguno de los empleados de Barboza mencionaba muertes, él se quedaría callado. Se iría. Buscaban a un animal salvaje y no a un asesino humano, pero seguro mató a confiado; era mejor pasar todo lo debajo de la mesa que podía.
Sus párpados se apretaron. La luz le molestaba. Asomó sus ojos de almendra.
Luca Aleggio estaba parado junto a él. En un hálito de reconocimiento, Alfredo entendió quién era ese hombre y qué hacía ahí.
Alzó las manos.
—¡No, escúchhh… —empezó.
Luca no le dio tiempo. Se lanzó sobre el hombre desnudo, con las rodillas oprimiéndole el pecho y las manos cerradas alrededor del cuello. Alfredo batalló. Levantó las manos al rostro que nunca antes había visto con su consciencia humana, quiso explicarle que no era su culpa, que el lobo hacía lo que quería y que no eran la misma persona, pero no tenía oxígeno con qué alimentar esas oraciones. El mundo se apagaba. La fuerza en sus brazos flaqueaba. Luca lo estaba estrangulando hasta que los vasos sanguíneos de sus ojos estallaron, hasta que la lengua, que hace horas había sido animal, canina, asomó entre los labios. Alfredo echó los brazos a los lados. Estaba muerto.
El nigromante se levantó y pateó al cuerpo. Con rabia, varias veces, hasta que su zapato quedara marcado en esos costados. Fue al maletín, sacó el cuchillo ceremonial. El lupino estaba muerto, pero no había por qué dejar lugar a dudas. La mole de muerte era un flaco pajúo normal. Un maldito que no merecía su vida. Agarrándolo del cabello, Luca hundió el extremo agudo del puñal en el cuello sin respiración. Lo abrió. Cortó. Hasta que la cabeza quedó inanimada en su puño.
Caminó con el maletín en una mano y la cabeza de su encargo en la otra. No le importaba si alguien lo veía. Pasó junto a un bote de basura del gobierno bolivariano y ahí encestó la cabeza, al lugar al que pertenecía. Adivinó el titular de sucesos en el diario Últimas Noticias: “Escabezao en Carúpano: la cabeza apareció en la basura”. Cobraría con recargo por esto y mala suerte si Julián murió en la línea del deber. Quería irse de Carúpano, del país, del planeta. La ansiedad no había muerto con la venganza. Bebería hasta colapsar.
Cinco horas después, Luis Gómez, agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recabó los informes de los testigos. Buscaban a Jesús Salcedo, de unos treinta años, cabello blanco. Delito: homicidio calificado. Dejó un rastro como mendrugos de pan en el bosque. No sería difícil dar con él.
Publicado por
Victor Drax
en
12:00
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook

Etiquetas:
Ana Karina,
Lobishome,
Luca